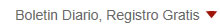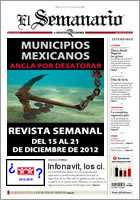Nación pluriétnica,
más indígenas al Congreso
El PRD quiere llevar a más indígenas a las curules legislativas. No es una discusión naciente, legisladoras mazahuas y zapotecas, ya comenzaron con la tarea.

Amatlanahuatili Tlahtoli Tlen Mexicameh Nechicolistli Sentlanahuatiloyan, es el título en náhuatl, con que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, publicó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su primer reimpresión de 2010, esto como un supuesto esfuerzo por parte del Senado de la República, para, con palabras de la Cámara Alta, "refrendar el compromiso con los pueblos indígenas y el fortalecimiento de su identidad, en el marco de los festejos de conmemoración (de la Revolución Mexicana y para consolidar a México) como nación pluriétnica y pluricultural".
Pero lo que se convirtió en una simple traducción del español al náhuatl, no significó una inclusión completa dentro del escenario político, de los más de doce millones de indígenas que habitan en México (CDI, 2012). A decir de la diputada Alfa Eliana González Magallanes, se deben realizar reformas legales en donde se adviertan espacios al interior del Congreso de la Unión, a manos de ciudadanos indígenas, como propósito de lograr una integración y de un avance en el derecho a la igualdad de oportunidades, para todos los grupos e individuos de la sociedad mexicana, en particular los pueblos indígenas.
Tal vez bajo este tenor, fue que Daniel Osvaldo Alvarado Martínez, renunció a su cargo como diputado de representación plurinominal por el PAN en 2009, para que Florentina Salamanca Arellano se convirtiera en la primera indígena mazahua, en ocupar una curul en la Cámara de Diputados del Estado de México, en lo que dicen, según trascendidos, fue una orden directa por parte de la entonces primera dama, Margarita Zavala, de entregar la diputación a Salamanca a pesar de que el Tribunal Federal Electoral, al que acudió Alvarado Martínez para exigir su diputación, le rectificó su triunfo, mismo que días después declinó aceptar.
"Cesar Nava, me llamó desde medio día y me dio la noticia; él es un joven humanista que reconoció el error, pues me dijo que no era la intención dañar a los mazahuas", explicó en su momento Salamanca, al justificar su llegada al Congreso local del Edomex, en donde apenas terminó su gestión como legisladora en 2012.
Pero mientras el PAN ha tratado de consolidar, digámoslo con propiedad, una referencia política proponiendo a ciudadanos indígenas en curules locales o incluso federales como ocurrió con la indígena zapoteca Eufrosina Cruz Mendoza, quien de la Camara local llegó a San Lázaro, ya una vez sabiendo la maña del poder; su compañera, la perredista González Magallanes, exige que de manera pronta deberán hacerse cambios al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), para de esta forma obligar a los partidos políticos, a incorporar en sus listas de candidatos de representación popular, un número mínimo de candidatos indígenas, proporcional al total de población indígena en cada una de las circunscripciones electorales.
Según datos del XII Censo General de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en México radican 68 pueblos indígenas con una población cercana a 15 millones lo cual es el 13.35% de la población total nacional.
Dichos grupos se encuentran concentrados en 26 estados, pero tan solo el 80% se aglutina en estados como Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.
A pesar de su importancia numérica y de que la Constitución y otras normas, incluso de carácter internacional suscritos por México, prevén garantías a sus derechos, éstos no están plenamente vigentes, como el de contar con una adecuada representación política en el Congreso de la Unión.
Para este respecto, es importante citar el hecho que defiende el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de los pueblos indígenas, en donde apunta que "la libertad comienza cuando es posible plantearse propósitos propios y actuar en consecuencia, pero no está completa a menos que exista cierto número de opciones significativas entre las cuales elegir. Ser libre implica la ausencia de restricciones para que las personas reflexionen sobre su condición, se planteen planes de vida e intenten llevarlos a cabo" con distintos propósitos como políticos, económicos, sociales, de garantías de transparencia y de seguridad.
"Debido a una inexistentes o insuficientes representación institucional, se impide u obstaculiza la consulta, opinión, decisión y participación de tales pueblos sobre aquellos asuntos que les atañen y ello contribuye a que sean de los sectores del país más desfavorecidos económicamente", acusa la perredista quien recuerda que México es el segundo país con las desigualdades más grandes, esto con referencia a los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
De acuerdo a la legisladora del sol azteca, a pesar de que hay avances por las adecuaciones al marco normativo realizadas a partir de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, esto no ha ayudado para lograr una mayor representación de indígenas en el Congreso de la Unión.
Incluso resulta insuficiente la nueva composición distrital uninominal, que determinó la existencia de 28 distritos electorales indígenas en las tres elecciones recientes -2006, 2009 y 2012-; "la representación indígena en el Legislativo federal resultante no se tradujo en mayor presencia de representantes indígenas", acusa y advierte que en las LX y LXI Legislaturas, hubo, respectivamente, nueve y diez diputados indígenas, pero sólo dos y siete provenían de distritos indígenas.
"La razón de esta limitada representación indígena en la Cámara de Diputados se debe principalmente a la escasa postulación de candidatos indígenas por parte de los partidos políticos nacionales y a que la legislación secundaria no los obliga a ello. Por tal razón, es necesario reformar los artículos 218 y 220 del COFIPE", exige.