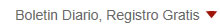Ciudad (h)ojaldre III o
la inclinación de la ciudad
El desplome de la torre de Pisa pasaría desapercibido si se contextualizara al lado de varios edificios existentes en calles de la colonia Roma o en algunos barrios del Centro Histórico. Algunos ejemplos de edificios con esta característica particular de la Ciudad de México -que serían o seguramente son la delicia de los arquitectos deconstructivistas-, con esta inclinación al desplome multiangular, entre otros, son el Colegio de las Vizcaínas, en la calle de Aldaco, el edificio en la calle de San Jerónimo (paramento norte), casi esquina con San Pablo y, particularmente, la Catedral de México -que no acaba de definir su inclinación: a la derecha o a la izquierda-, los tres ubicados en el Centro Histórico y vistos en escorzo o en ángulo, manifiestan claramente su inclinación y atributo multiangular y, curiosamente, su adaptación ondular a dichas mutaciones formales.
Esta inclinación natural de la ciudad por el desplome de sus edificios, le ha dotado de una imagen singular que la distingue; en el transcurrir de su historia tectónica le ha ido transformando su perfil -con la, también singular, ayuda de algunos ingenieros, arquitectos y mais(tros)- y, desde una aproximación meramente plástica y epidérmica, la ha deconstruído materialmente, en su forma y su espacialidad arquitectónicas.
Pero esta inclinación, no sólo se manifiesta física y materialmente. Las características sociales, culturales y económicas de la Ciudad de México le han dotado de otra inclinación, la inclinación por un modelo, por un modo de ser y de organizarnos, podríamos decir, un carácter propio, chilango. Dicha inclinación también se manifiesta en el modelo político definido democráticamente por la mayoría, la ciudad se ha inclinado a la izquierda. La ciudad se inclina, toma postura, tiene una aptitud natural, un atributo, una virtud, una vocación que la hace ser lo que es.
La inclinación de la Ciudad de México, su vocación por un estilo o por un modelo de vida, se manifiesta en su cultura urbana, precisamente en el modelo territorial-espacial-funcional en el que se materializan los procesos de interacción (entrelazamiento) social, económica y política, y su proceso de evolución -o involución- y transformación; la vocación por herencia, la vocación materializada y la vocación en proceso de construcción o planeada. VOCACIÓN (Del latín vocatĭo, -ōnis, acción de llamar), la vocación de la ciudad es aquello a lo que está llamada a ser -la ciudad-, es también la aptitud natural que tiene cada ciudad -en nuestro caso, la Ciudad de México- en relación con su territorio, sus recursos y su gente.
Es, precisamente, la virtud de la ciudad construida histórica y socialmente; el atributo para convertirse en un agente de cambio, de mejoramiento; la inclinación hacia modelos, ideas e ideales: modernidad, sustentabilidad, equidad, competitividad, gobernanza, etc.; es, en última instancia, la vocación de la ciudad lo que guía, y ha guiado, su devenir histórico, social, económico y político. La vocación de la ciudad ha marcado su rumbo, su perfil urbano y social, sus actividades económicas y culturales, el uso que hacemos de ella y de los territorios de los que se sirve -y, por lo tanto, con los que guardamos una relación de dependencia-, su SYMPLOKÉ urbana.
La definición de un Plan Urbano omnímodo para la ciudad de México, requiere de un diagnóstico riguroso, concienzudo de su realidad y de las relaciones que guarda con el exterior, de su relación geoeconomía y geopolítica regional e internacional. Los urbanistas, sociólogos y geógrafos, por lo general, echan mano del análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) para diagnosticar el estatus global, dividido en temas específicos, de la ciudad. Sin embargo, estoy convencido que el planteamiento requiere un punto de partida más sólido y más claro, que se sintetiza en tres preguntas fundamentales, parafraseando a Woody Allen: "¿De dónde venimos? ¿Adónde vamos? y ¿Hay posibilidad de tarifa de grupo?".
La primera propone o establece la necesidad de conocer con certeza el proceso o procesos de evolución -e involución- de la ciudad, sus etapas de dispersión, concentración y relocalización -urbanización, metropolización, metapolización, suburbanización, periurbanización, desurbanización, gentrificación, obsolescencia, subutilización, pérdida de suelo de conservación, asentamientos humanos irregulares-; los proyectos y obras de (infra)estructura urbana más importantes -manejo y gestión del agua, del transporte y del territorio- y los modelos o discursos teóricos, tectónicos, políticos, etc., que les dieron origen; los procesos de transformación de las actividades económicas -evolución del sector primario y del secundario, industrialización y desindustrialización, terciarización de la ciudad-; la estructura demográfica, social y económica y su distribución en el territorio -zonas habitacionales, mixtas, administrativas, comerciales, industriales o logísticas, de servicios-; en fin -para no hacer el cuento largo-, un diagnóstico valorativo basado en un análisis riguroso que permita distinguir los elementos, histórica y socialmente construidos, fundamentales de la Ciudad, que nos permitan entender de dónde venimos.
La segunda obliga a la definición de un Plan, de una estrategia, de una idea o ideal, de un proyecto de ciudad. De la definición de las características de (de)crecimiento de la ciudad -dispersión vs concentración y densidad-; la definición de los usos del suelo y las actividades económicas y su distribución y proporción en el territorio -monofuncionalidad vs mezcla de actividades-; la modernización y sistematización del transporte público -de superficie, subterráneo, sistema BTR, intermodalidad- y la implantación de movilidad alternativa -peatonalización, transportes no motorizados-; pero, en particular, de la vocación o vocaciones de la ciudad. La vocación define un camino a seguir, una caracterización de la ciudad, sus valores y sus deficiencias, un camino que nos indica hacia adónde vamos.
Y, la tercera, a pesar de su decidida ligereza, tiene una relevancia fundamental, ya que plantea la necesidad de entendernos en grupo, en comunidad; una asociación urbana en la que "compartir" nos ayude a ser más eficientes en el uso y aprovechamiento de los recursos urbanos -transporte público, ecobici, espacio público, peatonalización de arroyos vehiculares-, que nos haga sentirnos -juez y- parte de un proyecto común, que logre construir una identidad compartida y asociativa para la materialización del proyecto-idea de la ciudad que deseamos. Recordemos, quizás con el ejemplo más conocido, el caso de Nueva York, en los años 70, época en la que se encontraba deprimida por la delincuencia y el deterioro social y urbano, y como el famoso y ya histórico ideograma I ♥ NY se convirtió, precisamente, en el eslogan que prefiguraba la vocación que se deseaba construir de la ciudad, la construcción de una identidad compartida.
Por su parte, el proyecto Barcelona (BCN) -del que hemos hablado en el artículo anterior CIUDAD HOJALDRE II- además de la implantación de un nuevo modelo de desarrollo urbano y, por lo tanto, de proyectos urbanos detonadores de desarrollo y mejoramiento, reconoció la importancia de incorporar, dentro de las estrategias sustantivas del mismo proyecto, su parque industrial y la zona logística portuaria, entendiendo, de inicio, que la terciarización que se deseaba de la ciudad, requería el fortalecimiento de su base industrial y manufacturera, que garantizara la permanencia y mejoramiento de las cadenas de producción, distribución y consumo de productos y mercancías. La vocación de Barcelona era clara: primero, lograr la proyección regional e internacional de la ciudad -echando mano de su ubicación geográfica, como ciudad mediterránea- como centro urbano moderno y competitivo, cuya oferta era una ubicación estratégica para el establecimiento de nichos de mercado especializados y de empresas multinacionales y, en segundo lugar, en ese proceso de modernización y mejoramiento de la ciudad, que el proyecto estuviera dirigido, prioritariamente, a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
En la ciudad de México, las marchas, manifestaciones, el ambulantaje, los franeleros, el robo de autos, el narcomenudeo, todas estas actividades que forman parte fundamental de la ciudad -no por decisión sino por necesidad- ¿representan la inclinación de la ciudad o la pérdida de su vocación? O son el enfado por la vocación actual de la ciudad o, quizás, son la mutación ojaldre de la ciudad que hemos construido, por acción u omisión.
La vocación de la Ciudad de México -componente fundamental de la Zona Metropolitana del Valle de México- debe ser una guía. Debe guiar las grandes estrategias y acciones, urbanas, económicas y sociales, en la ciudad. Al interior, debe hacernos cuestionar si la vocación -actual o futura, aquella que deseamos construir- de la ciudad es peatonal -o ciclista o de sistemas de transporte público tipo BTR- y en qué zonas o en qué porcentaje o cómo hacer que lo sea; si las zonas industriales, aún existentes en la ciudad, se deben reubicar o transformarse -industria verde y de alta tecnología-, o si deben mejorar sus tecnologías de desechos y emisiones y, por lo tanto, cuáles son los costos que esto supondría -costos de transportación, dependencia tecnológica, involución científica, asimetrías económicas, mercados locales, mejora de productos y costos, etc.-; si la vocación de la ciudad es a favor de su terciarización, a favor del impulso a la profesionalización y modernización de los servicios médicos, educativos, financieros, administrativos, profesionales y, por lo tanto, la estrategia territorial, económica y fiscal que se requiere implementar para incentivar y derramar equitativamente sus beneficios. Y, al exterior, debe guiarnos para inclinarnos, para que la ciudad esté llamada a ser el centro geopolítico, cultural, económico, tecnológico, de desarrollo, que históricamente fuimos, de Latinoamérica; debe permitirnos establecer, con toda claridad, el modelo de ciudad que deseamos y que nos proyecte positivamente al nivel regional e internacional, para formar parte del circuito de ciudades y zonas metropolitanas, de centros urbanos impulsores de desarrollo -sustentable, equitativo y competitivo-.
La vocación de la ciudad debe dirigirse a la regeneración de las zonas deterioradas, a la recualificación del tejido social y urbano, a la revitalización de las zonas subutilizadas u obsoletas, a la remodelación de los sistemas y tecnologías de transporte y "almacenaje" de bienes, información y personas, a la reestructuración productiva e industrial, a la recuperación de las virtudes y atributos urbanos; en suma, a la REURBANIZACIÓN de su(s) tejido(s), de las capas superpuestas de la Ciudad (H)ojaldre.