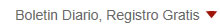Poner en orden...
la ciudad que estimo
-demasiado-
José Blas Ocejo Moreno "In memoriam"
Poner en orden siempre implica un proceso de clasificación, propia de la taxidermia, requiere un esfuerzo importante de desestimación -dejar de estimar o de necesitar, perder valor, al menos para alguien- y de agrupación -por forma, color, función, utilidad, vocación, valor sentimental personal o de otros, gusto, afición, terquedad, etc.-. Implica tomar postura, estimar o desestimar hábitos y definir nuevas formas de lograr las cosas, nuevas formas de hacer -y quizás, nuevas formas de ser-; implica un cambio, una especie de renovación, al menos al nivel funcional, requiere del conocimiento que tenemos de nuestro ámbito y de quienes lo componen, de las personas con las que nos relacionamos y lo enriquecen con su trabajo, sus ideas, la gracia de su ser, su maravillosa presencia y la compañía que nos brindan...se requiere poner en orden las cosas y las casas, los ámbitos y territorios, los que dejamos, pero en especial, los que conquistamos y hacemos nuestros.
Cambiar de residencia, pasar por un proceso de mudanza, en términos prácticos, es la construcción de una mutación: dejar de ser hipodromita, dejar la colonia hipódromo -esta maravillosa colonia a la que se le confunde con la Condesa, o más bien, que se ha buscado, deliberadamente, confundir con la Condesa, para echar mano de sus valores y construir una identidad, ser chic@ condechis y en la que se encuentran cuatro excelentes ejemplos del urbanismo y la arquitectura de la ciudad de México de principios del siglo XX: su arquitectura original, el parque México, la avenida Ámsterdam y sus elementos paisajísticos y arbóreos- y convertirse en un romita -o romeño o romano, o como se nos nombre-, llegar a la colonia Roma; es una fase de transformación -imperceptible pero sustancial-, un proceso de transportación de afectos y pertenencias y, por supuesto, un proceso de separación y clasificación -de distribución y organización- de objetos y sujetos. Se convierte en un proceso antropológico y económico, una disputa entre lo estético y lo práctico, entre lo afectivo y lo racional, que exige establecer un criterio, una idea, un plan, requiere de nuestro empeño y resolución por un ideal, por una creencia, la persecución de una ideología: ordenar el espacio para poner en orden la vida, para mejorar lo cotidiano.
Cuando se muda o se cambia el lugar de residencia, el elemento fundamental a considerar para lograr el ideal de aprovechamiento planteado es conocer las fortalezas y debilidades del territorio 'conquistado', el espacio adquirido -el territorio ocupado, desde una visión imperialista-, en particular, sus características espaciales y físicas, los elementos de los que se compone y que lo limitan, que le dan su forma, su escala y proporción, su dimensionamiento espacial, en síntesis, sus fronteras espaciales y, por lo tanto, sus relaciones funcionales y espaciales; o, en caso contrario, sus componentes de flexibilidad o de permisividad territorial y espacial, la no contención espacial de sus componentes o su característica de máxima accesibilidad y dilatación perceptiva o sensorial, en síntesis, su falta de límites, de fronteras. En la mayoría de los casos, sea a escala arquitectónica o urbana, todo espacio o territorio ya cuenta con un preorden establecido, un modelo físico-espacial-ambiental que limita o determina las posibilidades de ocupación, uso, destino y aprovechamiento. Salvo contadas excepciones, como podría ser, en la escala arquitectónica, el caso de los llamados loft, en los que, derivado de su carácter espacial, sólo están delimitados por la ubicación de los servicios -baño y cocina- o por las instalaciones de los mismos o exclusivamente por la piel arquitectónica que los envuelve -los planos horizontales y verticales que los delimita-, dotándolos, de esta forma, de la posibilidad de aprovechamiento ilimitado -o limitado a la imaginación del arquitecto o de los sueños arquitectónicos de su propietario- en relación con la ubicación y relaciones de proximidad y funcionalidad de los espacios de los que se compondrá y, por supuesto, de la mentalidad o ideología con la que se le diseñe y ordene.
En el caso que nos ocupa -que nos ocupó y preocupó en los últimos días de este año-, mutar y mudarse de un lugar a otro, requirió de un esfuerzo casi sobrehumano y agotador, a tal grado que nos hizo llegar a una encrucijada esencial: deshacerse de o reafirmarse en los libros.
Poner en orden libros....Lo primero que se debe hacer es estimar y/o desestimar, aunque nosotros no lo hicimos de esta manera -porque no sabíamos lo que nos esperaba...no, en realidad porque optamos por lo primero- y los llevamos todos. Luego, hay que adquirir las cajas para su transportación y no cualquier caja sirve para ese propósito, cualquiera que haya transportado libros lo sabe bien, cajas ni tan pequeñas que no quepan la mayoría de los libros, ni tan grandes que no haya hombre -o requieras un superhombre, como Nietzche lo sugirió- que pueda cargarlas. Después se tiene que destruir el orden del librero para establecer un nuevo orden: eficientar las cajas en relación con los diferentes tamaños de libros.
La segunda etapa es aún más complicada, toda vez que los límites impuestos por el territorio conquistado -y no por imperialista, sino por la necesidad de establecer una relación amorosa con el sitio, enamorarse uno de otro- implican lograr la máxima eficiencia posible para, precisamente, no tener que modificar el criterio inicial: estimar -y, por lo pronto y por falta de repisas, estibar- todos los libros. El nuevo orden requiere establecer nuevos criterios de ubicación, de acomodo, de relación y jerarquía, en función con las posibilidades de 'almacenamiento' que el espacio permite. Obliga a ser árbitro de la disputa entre la eficiencia y la estética, entre el tamaño de los libros y de las repisas y el color de los libros y sus contenidos, entre la temática y el origen de sus autores, en fin, entre lo posible y lo deseable.
Pero, más allá de la escala de la micro arquitectura o del diseño industrial, lo fundamental es lograr la organización del espacio, del vacío, de la nada contenida, la ubicación de los objetos en relación con los sujetos y sus actividades y necesidades; esta cuestión requiere la asignación de recursos escasos en usos alternativos; también requiere que la forma siga a la función -también a la percepción y, en algunos casos, hasta a la ficción-, que las relaciones espaciales y funcionales logradas al final permitan obtener el máximo aprovechamiento de sus valores. (Aunque el concepto -o triada conceptual- ya es en un lugar común, sigue conteniendo una gran lógica y razón, y está sintetizado en las sencillas pero, a la vez, complejas de lograr y poner en práctica, las 3R's: REDUCIR, RECICLAR y REUTILIZAR; y, podría ser un punto de partida para poner en orden el librero, la casa, la ciudad...).
Una ciudad, una metrópolis, o una megalópolis como la ciudad de México, también requiere que se establezcan acciones -políticas públicas, dirían los tecnócratas- para poner en orden sus componentes y lograr construir mejores relaciones de uso, destino y aprovechamiento de su territorio. Poner en orden un conjunto de cosas, de sujetos y objetos, es tarea compleja pero antigua. El imperio romano basó su expansión, crecimiento y desarrollo en la ocupación y conquista de territorios más allá de las fronteras de Roma -todos los imperios han tenido este principio básico, antiguamente se realizaba territorialmente, ahora son 'conquistas' culturales, que buscan 'la ocupación de mercados', de beneficios comerciales y financieros-, establecieron un orden, un conjunto de normas y criterios para el establecimiento de los nuevos asentamientos. El trazado de las ciudades romanas, al tener su origen en los campamentos de legionarios, se basaron en un criterio fundamentalmente militar, de máxima eficiencia, un orden establecido por el número de legionarios, de legiones y de campamentos. El perímetro del nuevo asentamiento o ciudad solía ser cuadrado o rectangular, dos calles en cruz formaban la base de la estructura viaria: el decumenus, que atravesaba el centro del asentamiento y conformaba sus accesos principales, y el cardo, que dividía ortogonalmente al primero, en su parte media. Calles secundarias completaban el trazado en retícula, formando las insulae, las manzanas. Los edificios de mayor relevancia política, económica y religiosa, se ubicaban en las esquinas de la intersección del decumenus y el cardo.
Este conjunto de criterios básicos estableció un orden que fue utilizado y repetido, prácticamente -si las características morfológicas y topográficas lo permitían-, como modelo ideal para la fundación de las nuevas ciudades. Curiosamente Roma fue la excepción, sus condiciones demográficas, físicas y topográficas, políticas, sociales, religiosas, en suma, su devenir histórico -su carácter cosmopolita y de aglomeración-, le dotaron de una configuración que no responde de manera precisa al orden físico, espacial y geométrico de los nuevos territorios romanos; sin embargo, la ubicación y relaciones de proximidad y función de los edificios y actividades sustantivas de la ciudad, ponen de manifiesto la esencia del modelo romano.
Asimismo, la ordenanza de Carlos V, de 1523 -y, posteriormente, las ordenanzas de población de Felipe II, de 1573-, establece la normalización urbana para la fundación de las colonias españolas. El designio establecido en relación con su trazado y geometría -el modelo reticular, que ya anteriormente se había utilizado por los romanos- representó el ideal renacentista de la época, contraponiéndose al 'desorden' -que en su momento, se consolidó como el orden medieval- que supuso, para los renacentistas, el modelo oscurantista de la Edad Media; representó la posibilidad de establecer un modelo abierto y geométricamente ordenado contra un modelo cerrado y con un aparente desorden geométrico (un orden que respondía a las características del territorio y a la mentalidad de la época). Pero, en el caso específico de Tenochtitlán, representó la posibilidad de armonizar un modelo teórico con un modelo construido, el preorden físico-espacial, social y cultural de la ciudad consolidada antes de la llegada de los españoles, modelos que han quedado ampliamente documentados:
"Y cuando hagan la planta del lugar, repártanlo por sus plazas, calles y solares a cordel y regla, comenzando desde la plaza mayor, y sacando desde ella calles a las puertas y caminos principales, y dejando tanto compás abierto que aunque la población vaya en gran crecimiento, se pueda siempre proseguir y dilatar en la misma forma". (Ordenanza de Carlos V, 1523)
"...Tienen cuatro entradas, todas de calzada hecha a mano, tan ancha como dos lanzas jinetas. Es tan grande la ciudad como Sevilla y Córdoba. Son las calles de ella, digo las principales, muy anchas y muy derechas, y algunas de éstas y todas las demás son la mitad de tierra y por la otra mitad es agua...". (Segunda Carta de Relación, Hernán Cortés, 30 de octubre de 1520)
Poner en orden la ciudad -mutar la ciudad sin mudarla- requiere conocer y reconocer el modelo territorial, funcional, social, económico, cultural y político existente -el que hemos materializado histórica y socialmente-, conocer sus características y las relaciones que sus componentes guardan. Se requiere tener claro las oportunidades pero también las limitantes; se requiere establecer un nuevo orden, como mutación del orden establecido, reconociendo sus valores intrínsecos y construyendo los nuevos valores urbanos y sociales para las zonas subutilizadas, en obsolescencia, deterioradas; poner en orden es lograr estimar y desestimar las características de la ciudad que estimamos.