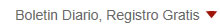Impuestos por el genius locci
y el zeitgeist o impuestos a la
ineficiencia urbana
El espíritu del lugar es autodeterminado social e históricamente, es de adentro hacia fuera, es un proceso interior materializado en estructuras -sociales, políticas, económicas, territoriales, ambientales, etc.-, en sistemas, organismos y organizaciones, es lo que nos define como nación, como mexicanos -aunque, en apariencia, existan diferencias cualitativas entre norte, oriente, centro, suroeste, etc.-, es lo que nos ha valido, a quienes vivimos en la ciudad de México, el mote de chilangos, chilaquiles, defeños y, dependiendo la región del país, algunos peores. El genius locci se construye por la manera en la que nos organizamos y relacionamos, por la manera en la que se materializan los procesos de interacción y entrelazamiento social, económico y político, y su proceso de evolución -o involución- y transformación, es parte fundamental de la cultura local o grupal. En cambio, el espíritu de la época -el zeitgeist- se determina por la circunstancia global e integral de la sociedad mundial y el estatus y relaciones que guarda con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el crecimiento de la población, la producción de alimentos, la industrialización, el agotamiento de los recursos naturales, la contaminación, la pobreza; se construye y retroalimenta por su relación con todos los males y bondades actuales -que actúan en cada época- o que lo fueron, en su momento.
El zeitgeist actual ytodavía vigente -en tanto no se encuentre una alternativa más adecuada- está fundado -o debería estarlo- en la idea establecida por el Desarrollo Sustentable. El término de desarrollo sustentable o sostenible, propiamente, fue gestándose de manera clara a partir de 1972, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó la Conferencia sobre el medio ambiente humano, en Estocolmo, Suecia. A partir de entonces, se cuestionó la forma en la que las sociedades del mundo buscaban desarrollarse, y los altos costos ambientales -urbanos y medioambientales- que este tipo de desarrollo tenía para los seres humanos. En 1984, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente, de la ONU, propuso la elaboración de un diagnóstico acerca del desarrollo económico y los cambios ocurridos en el medio ambiente del planeta, en sus últimos años. El resultado de tal diagnóstico se presentó en 1987, en el documento llamado Nuestro Futuro Común, conocido también como el Informe de la Comisión Bruntland.
De esta forma, el desarrollo sustentable se definió como: "...aquel que satisface las necesidades del presente sin restringir la posibilidad de que las generaciones futuras satisfagan las suyas". Y agrega: "No se puede asegurar la sostenibilidad física si las políticas de desarrollo no prestan atención a consideraciones tales como cambios en el acceso de los recursos y en la distribución de los costos y beneficios"; contempla también "...la preocupación por la igualdad social entre generaciones, preocupación que debe lógicamente extenderse a la igualdad dentro de cada generación..."(Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, Nuestro futuro común, Madrid: Alianza Editorial, 1987).
El desarrollo sustentable -el espíritu de la época- implica, además de una equidad intra e intergeneracional, la conservación de los recursos ambientales, el aprovechamiento eficiente y optimización de los bienes y recursos urbanos, así como asegurar los servicios esenciales para la sociedad -incluidos los servicios urbanos como la recogida de basura, el mantenimiento del espacio público, banquetas, balización y señalización, entre otras y, por supuesto, el alumbrado público-, la implementación de medidas de control efectivo sobre los recursos y la distribución de los costos y los beneficios. El desarrollo sustentable debe ser considerado como parte integral de las agendas -y no sólo como compromisos a cumplir, dependientes de la voluntad de quien los ejerza, sino obligaciones establecidas para todos- de las instituciones privadas, tanto nacionales como internacionales pero, en especial, de las agendas públicas de los gobiernos locales, regionales y nacionales.
No se trata, en consecuencia, de hacer más de lo mismo -y menos si se parece demasiado a sucesos de los periodos más oscuros de la historia mundial-, sino de emprender un proceso que, además de considerar la inversión real productiva para lograr índices de bienestar económico y social más elevados, tenga en cuenta, de manera simultánea, la incorporación de acciones de ecoeficiencia; se trata, en suma, de integrar una visión armónica con el genius locci de la sociedad urbana -en nuestro caso- y fundada sobre la base, del zeitgeist, del desarrollo sustentable, de la optimización y eficiencia de los recursos -sociales, financieros, energéticos, urbanos y ambientales- de los que se nutre y estructura la ciudad.
A manera de ejemplo -y en busca de lograr la más básica provocación intelectual- traigo a colación el trabajo de Arthur Cecil Pigou, quizás el antecedente más claro del que se tiene registro sobre la preocupación por los impactos negativos que produce la actividad económica sobre el medio ambiente, comúnmente llamado impuesto pigouviano o impuesto óptimo de Pigou, y que resulta ser un gravamen que se aplica sobre daños causados -cantidad de emisiones contaminantes- al medio ambiente natural, una imposición de costos -impuestos- a aquellas actividades económicas que causan algún impacto negativo sobre el medio ambiente en general y que no han sido incorporados a los costos de producción ni como pérdidas de bienes de capital ambientales nacionales o locales.
Ahora bien, tomando artificialmente a la ciudad de México como ámbito de aplicación del impuesto pigouviano ypartiendo del hecho que la ciudad de México -o cualquier ciudad, para el caso- ha transformado, histórica y socialmente, su territorio original, el conjunto de bienes de capital ambientales que la conformaban, en un ámbito urbano, en un conjunto de bienes y recursos urbanos -recordemos que, en 1900, el territorio urbano de la ciudad de México era de 27.14 km2 y, cien años más tarde, el territorio transformado y urbanizado era de 1,547.10 km2-, esto nos impone un reto social -administrativo y gubernamental- fundamental, a saber, lograr la máxima eficiencia del territorio que ya hemos transformado, lograr la optimización de los bienes y recursos urbanos de la ciudad -valga la redundancia, toda vez que la ciudad debe ser entendida como un sistema urbano y ambiental-, lograr la optimización y eficiencia del conjunto de actividades que estructuran la symploké de la ciudad, del uso y aprovechamiento de su territorio. De esta forma, la imposición de costos sobre las actividades económicas que se desarrollan en la ciudad -y no sobre los bienes públicos- debe estar dirigido a todas a quellas actividades que se desarrollan de manera ineficiente y que causan un impacto negativo al ambiente, al sistema urbano-ambiental de la ciudad.
La necesidad elemental de la recaudación de capital -de la riqueza social urbana- debe dirigirse precisamente a todas aquellas actividades que se realizan de manera ineficiente y que implican un costo, directo o indirecto, al uso y aprovechamiento de los bienes y recursos de la ciudad, a aquellas actividades que se desarrollan asimétricamente en relación con la estructura urbana y ambiental de la ciudad y que atentan contra los procesos de optimización y eficiencia de sus valores urbanos: IMPUESTO A LA INEFICIENCIA URBANA.
El impuesto a la ineficiencia urbana debe dirigirse a todas aquellas actividades que implican un costo directo o indirecto a la ciudad, un costo al manejo y gestión de los recursos y bienes urbanos, y puede -más bien debe- aplicarse, precísamente, a aquellas actividades que realizan los agentes urbanos -privados, públlicos y sociales- y que implican ineficiencia y subutilización.
Por ejemplificar sólo algunos casos, se pueden imponer cargas económicas a aquellos inmuebles desocupados o abandonados, que ocupan un territorio y un potencial urbano -necesario para el desarrollo de actividades propias de la ciudad-, a los suelos ociosos que frenan la inversión productiva y el mejoramiento del entorno y que, por el contrario, imponen cargas negativas a la ciudad en relación con las inversiones realizadas por el gobierno -con otros impuestos y, por lo tanto, con la riqueza urbana generada- en infraestructura, transporte, espacio público, etc., ya que no se integran positivamente a los flujos económico urbanos. Un impuesto a la subutilización de la superestructura urbana, un gravamen por tener ocioso el territorio urbano, una imposición al daño que ejerce sobre su ámbito inmediato y sobre suelos y territorios, con los que está relacionados, al formar parte de sistema urbano-ambiental de la ciudad, con vocación no urbana y que se urbanizan -y, por lo tanto, pierden su rol y valor ambiental- ejerciendo una presión innecesaria a su ocupación urbana y a la pérdida de bienes naturales y ambientales de la ciudad.
Me vienen a la mente, al menos, una docena de edificios abandonados sobre la avenida de los insurgentes, en el tramo comprendido de la glorieta del mismo nombre y el paseo de la Reforma; edificios que ocupan un lugar pero que no ofertan espacio para el desarrollo de actividades productivas, ni de servicios, ni recreativas, ni habitacionales y que, por el contrario, se convierten en focos de problemas sociales y ambientales.
Otro caso de ineficiencia urbana, y en el que también se pueden imponer cargas económicas son los estacionamientos públicos, en particular, y derivado de la aplicación del programa de liberación de los arroyos vehiculares que aplica en ese ámbito, los del centro histórico que subutilizan la totalidad de su potencial urbano y echan mano, exclusivamente, del área al nivel de banqueta y que, además, utilizan intensivamente la vía pública para realizar las maniobras que se requieren para resolver el aprovechamiento de su ineficiente espacialidad, ya que no tienen ningún incentivo -o acción coercitiva- para realizar una inversión para el mejoramiento y ampliación de su oferta. Asimismo, impactan el valor del servicio al modificar la demanda en relación con la escases de oferta. No integran acciones de mejoramiento ni de inversión productiva, no integran actividades complementarias, como podría ser la integración de servicios sanitarios públicos que tanta demanda tienen en el centro histórico y, por lo tanto, externalizan lo más posible impactando negativamente su entorno inmediato y el mediato.
Otro caso más, es el de la basura y la ineficiencia que representa su recogida y depósito. Se debe imponer un costo a la producción de basura, a todos aquellas personas, físicas o morales, que en vez de separar los residuos que generan, los integran y, de esta forma, materializan basura y provocan daños por contaminación. Se debe empezar por modernizar el sistema completo, mejorar las unidades, equiparlas con sistemas para establecer in situ el impuesto a la ineficiencia en los casos en los que se recoga basura en lugar de residuos; y no de la forma que ahora opera que, prácticamente, es una doble tributación: la que ya se paga y la que hay que pagarle a los operadores de las unidades para que se la lleven. Además, los operarios realizan la separación -de lo que se puede- en la vía pública o en el espacio público, utilizando un bien público que no fue destinado a eso y, por si fuera poco, integran otro costo a este conjunto de ineficiencias, el costo que supondrá la limpieza y sanidad de los lugares que dejan completamente sucios e insalubres.
Ni que hablar de los espacios publicitarios del sistema de transporte colectivo metro, en donde se debe aplicar el impuesto a la ineficiencia...administrativa, por supuesto. Además, el caso del alumbrado público es muy lúdico y creo que vale la pena analizarlo, este servicio público está vinculado a una red eléctrica y como toda red e infraestructura puede ser tan eficiente como se invierta en su modernización y, por lo tanto, se maximice su eficiencia. Desde esta perspectiva, el gasto de energía eléctrica al nivel doméstico -siempre y cuando se esté correctamente conectado y, por tanto, se cuente con un medidor- se verá reflejado en un recibo que es necesario pagar para garantizar la continuidad en el servicio. Es por ello, que en la medida de las posibilidades de cada familia se hacen esfuerzos por ahorrar, desde la actividad más elemental, que es apagar todo aquello que inútilmente se encuentre encendido, hasta modernizar el sistema de iluminación -cambiar a focos ahorradores en lugar de los tradicionales incandescentes-, hasta el cambio paulatino de electrodomésticos con tecnologías más eficientes. En este sentido, sería bueno saber qué se está haciendo para garantizar, primero y antes que pensar o imaginar la posibilidad de recaudar un impuesto al alumbrado público, un ahorro importante en el consumo de energía eléctrica que se gasta en el alumbrado público de la ciudad. Es decir, realizar las acciones que permitan migrar a un modelo con el menor número de luminarias posible y, dependiendo del tipo de espacio público y por tanto de la actividad preponderante, proporcione la mayor iluminación, sin deslumbramientos y sin pérdida de luminosidad -que provocan la polución e ineficiencia lumínicas-; que se modernice los sistemas de encendido y apagado correcto de cada una de esas luminarias; su limpieza y sustitución, entre un largo etcétera.
Podríamos hablar de otras redes, como el agua y el drenaje, y entonces empezar a imaginar -y caricaturizar la posibilidad de que a alguien se le ocurrierra o tuviera la pretención de cobrar un impuesto adicional a estos servicios- que antes de buscar soluciones de ahorro, también se cobre un impuesto por el agua de las fuentes o por el número de árboles que tiene su colonia...o por el balizamiento de los pasos peatonales en las esquinas de las calles y arroyos vehiculares...que, por cierto, no existen en la gran mayoría de los casos, como sucede con gran parte del alumbrado público, inexistente, inoperando e ineficiente. Si lo que se requiere es la recaudación de contribuciones -la recaudación de una parte de la riqueza urbana que la ciudad genera y, por lo tanto, que todos generamos- se necesita, como primer paso, hacer un uso eficiente de la ciudad, de sus bienes y recursos: ahorrar, modernizar, eficientar y optimizar, realizar e implementar acciones que garanticen el incremento y mejoramiento de la riqueza urbana -mutar a un modelo menos despilfarrador y más ahorrativo y, por lo tanto, más eficiente-, de la riqueza que todos construimos dentro de la symploké urbana de la Ciudad de México.