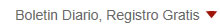Symploké
CIUDAD HOJALDRE
La Ciudad de México, la Ciudad de los Palacios, dado su proceso de estructuración urbana, se ha convertido en la Ciudad Hojaldre:
| .......... |
|
Ciudad Hojaldre, es el título de un libro de Carlos García Vázquez, en el que plasma una singular imagen metafórica del proceso de evolución involución- de la ciudad y, al mismo tiempo, desarrolla una reflexión sobre el rol que han jugado las diferentes escuelas de pensamiento y discursos teóricos capas de paradigmas y modelos que conforman y transforman su espacio físico- que subyacen en los procesos de diseño designio- de la ciudad.
El documento, establece en términos generales, los momentos más lúcidos del movimiento moderno, enraizado en la lógica industrial-capitalista (crecimiento, consumo, industrialización, etc.), en la definición de planes y regulaciones urbanas (muy rigurosas pero, en muchos casos, descontextualizadas social y económicamente, y radicalmente estáticas, frente a una realidad dinámica y cambiante; regulaciones escritas en piedra), y los del movimiento tardomoderno o postestructuralista, enraizado en la lógica económica tardocapitalista desregulación de las actividades económicas- y su ubicación histórica, en voz de los "expertos" y estudiosos del fenómeno urbano, en las diferentes escuelas de pensamiento que sobre la ciudad se han desarrollado.
La metáfora hojaldre: materia formada de muchas hojas delgadas superpuestas, organizadas armónicamente en una estructura estable- supone, la estructuración de modelos que subyace en los procesos de conformación y transformación de las ciudades: la superposición e implantación de capas paradigmas que modelan física, espacial y funcionalmente la ciudad.
El documento recorre diferentes experiencias de ciudades y presenta diversos casos de estudio y ejemplos; una de sus capas, la Ciudad de los Promotores -o la Ciudad en Venta al mejor postor-, retrata el fracaso que supuso la puesta en marcha de la revitalización y regeneración de los Docklands de Londres (Canary Wharf), provocado por la inexistencia de una planeación urbanística adecuada y cimentado en un conjunto de actuaciones urbanas e inmobiliarias basadas en un paradigma un modelo- base: market leads planning; es decir, el mercado decide y la administración gestiona; es decir, la definición de un conjunto de "reglas urbanas" que debían seguir a las fuerzas del mercado las decisiones de los promotores- y un conjunto de incentivos, a través de desregulaciones normativas, administrativas y fiscales, que ofertaba el gobierno.
Los resultados, a pesar de contar con un objetivo inicial loable y deseable -lograr la revitalización y regeneración de una zona subutilizada y en un proceso de obsolescencia urbana-, fueron catastróficos y pusieron en evidencia los problemas estructurales de origen, su ineficiencia funcional y su inviabilidad operativa (resulta que los "promotores" no previeron algunos componentes urbanos de carácter público, como la necesidad de integrar transporte público para resolver la demanda de movilidad que la puesta en marcha suponía, ni la integración de usos y actividades complementarias que se requerían para lograr vitalizar la zona ni se previó la integración de vivienda adecuada en la zona, provocando, con esto, un distrito urbano que se convertía en tierra de nadie, en horarios no laborales). Curiosamente, después de esta experiencia, fueron los mismos promotores, quienes solicitaron al gobierno planes y regulaciones urbanísticas precisas para cada actuación inmobiliaria que a futuro realizarían.
Las ciudades se han convertido en una cuestión de gran trascendencia social, económica y política. Son lugares en los que se cristalizan las decisiones que guían el devenir de un grupo, de una sociedad o de un país; en ellas se materializa la identidad ciudadana, lo que identifica y diferencia a una nación de otra
Son, en última instancia, atractores y potenciadores socio-económicos (con poco más de la mitad de la población viviendo en ciudadesy, poco más del 79% en el caso de América Latina y el Caribe, el mundo prácticamente se ha urbanizado. Ver ONU-Hábitat 2012 ). Sus tendencias de aglomeración demográfica dependen y han dependido históricamente de la superposición e imposición, HOJALDRE, del paradigma el modelo, el Plan- prevaleciente -de uno u otro grupo de poder-, en capas superpuestas e interconexas de ideas-modelo que se van retroalimentando y aniquilando en un transcurrir dialéctico y que transforman y dan forma y estructuran la CIUDAD.
Revisemos, como muestra del poder de transformación de un paradigma, el modelo urbanístico y su implementación funcional para la fundación de nuevas ciudades por ejemplo, Las Vegas- y para el "ensanche" urbano de algunas ciudades norteamericanas postatómicas, que "optaron" más bien, sufrieron la implantación de una ideología- por un modelo territorial extensivo disperso y colonizador- del territorio, de suelos cada vez más retirados del downtown la lógica económica promotora de la producción y consumo masivo-; materializando su viabilidad social y funcional económica, por supuesto-, en el uso consumo y abuso- de las tecnologías de la época, en particular la dependencia en el automóvil, el refrigerador y la lavadora; avances tecnológicos que en conjunto, permitieron la cristalización del american way of life y la consolidación del estado de bienestar -la domesticación del territorio por la tecnología y la generación artificial de un mercado potencial- y, por supuesto, la perpetuación e implantación del modelo económico-territorial a través de un precepto económico: la satisfacción de necesidades, pero primordialmente, la creación de necesidades innecesarias: deseos y aspiraciones sociales; y, por lo tanto, la materialización de un mercado potencial: la satisfacción de los deseos creados económicamente- de las aspiraciones burguesas del consumista clasemediero americano.
Los efectos negativos de dicho modelo plan de colonización de nuevos territorios y aprovechamiento extensivo y disperso del territorio-, se han evidenciado, especialmente, en el epílogo del siglo XX y en los albores del XXI, en fenómenos urbanos como la periurbanización, la hiperurbanización, la obsolescencia y la subutilización urbanas, la pauperización urbana y social- y ambientales -contaminación, cambio climático, ineficiencia energética, etc.- indeseables. Sin embargo, también provocaron efectos positivos, en particular, la creación y puesta en marcha de un modelo de responsabilidad social ambiental que priorizó, a través de la definición consensuada de planes estratégicos de desarrollo urbano ordenado y sustentable estructuración de capas de la Ciudad Hojaldre-, un modelo de desarrollo y ordenamiento territorial fundado en la optimización del valor urbano- de las ciudades: revitalización de los centros históricos; refuncionalización y revitalización de zonas urbanas obsoletas, optimización de la relación densidad+mezcla de usos+equipamiento de zonas subutilizadas, etc.
El valor de un modelo, de un Plan, radica en su claridad -de contenido y de proceso- y en los objetivos que persigue, pero especialmente en lograr materializar los acuerdos que permitan su puesta en marcha y la definición de un modelo territorial, un modelo físico-espacial-funcional como marco del entrelazamiento de los grupos que habitan y construyen la ciudad.
El reto de cualquier sociedad -componente y creador de las capas de la Ciudad Hojaldre- es lograr armonizar y condensar, la diversidad de modelos lógicas y discursos sociales y territoriales- en un solo Plan. Su origen, para lograr el hojaldre deseado -como eco de su proceso morfológico histórico- debe iniciar con el calor provocado inducido- por la aglomeración social, demográfica y cultural en un territorio-tiempo limitado y en la búsqueda de un Plan consensuado e integrador, social, económica y funcionalmente -que priorice el interés general y la utilidad pública, y los derechos y obligaciones de todos para su consecución-; para definir, en conjunto, si deseamos una Ciudad Hojaldre o una ojaldre de ciudad.