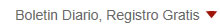Chiapas y la
Economía Política
de la Pobreza
Reconocida políticamente la necesidad de atender al sureste del país, llamó fuertemente la atención pública la marcha emprendida por las fuerzas zapatistas en el Estado de Chiapas, un día antes del aniversario del infausto evento de Acteal, acaecido el 21 de diciembre de 1997; con el que Ernesto Zedillo tiño sus manos de sangre, como le fue prevenido que acontecería.
Además de la amplia y callada movilización de las bases zapatistas, atrajo la atención su comportamiento marcial y coordinación logística, lo que hizo recordar, de acuerdo a Manuel Camacho (23 de diciembre 2012, El Universal), que en 1992 se llevó a cabo también una movilización con los mismos tintes marciales y casi en los mismos municipios de ese estado. Marcha que en 1994 replicó su presencia con la acción militar y que en 1995, después de la celada de Ernesto Zedillo al Comandante Marcos, desembocó en una toma física de 17 municipios, cubriendo una superficie equivalente a la de algunos países centroamericanos.
Después de 20 años de la primera movilización civil de los Zapatistas, con la marcha ahora realizada, uno se preguntaría ¿Que ha pasado con los múltiples y multimillonarios apoyos federales y estatales canalizados a la zona de los "altos" de Chiapas? ¿Cuál ha sido el efecto real de las acciones públicas emprendidas para promover el desarrollo? ¿Ha mejorado la vida de las etnias Chiapanecas?
Chiapas sigue siendo el estado con el menor desarrollo relativo del país. Es la entidad nacional más pobre y con los mayores índices de marginación. Se estima que 46% de la población vive en pobreza, de la cual 32% se encuentra en pobreza extrema, porcentajes que son los más altos del país. Así, de 2008 a 2010 se incrementó en más de 200 mil personas el número de pobres en el estado, de acuerdo a Coneval. De esta manera, contribuye con más de 7% del total nacional de población en pobreza, aportando 3.7 millones, de los cuales la mayoría son indígenas. Además es el estado, junto con Oaxaca, que tiene el mayor número de municipios en situación de pobreza. Productivamente, presenta, después de Oaxaca, el índice más bajo de competitividad del país.
Después de 20 años que Chiapas despertó a México, los gobiernos en turno bien podrían decir que Chiapas estaba peor antes que ahora. Pero también algunos otros podrían decir que Chiapas siguió con el mismo retraso relativo con respecto a otros estados, primordialmente dado que entre 2006-2012 el país se empobreció más. Indudablemente que los problemas que enfrenta Chiapas son problemas seculares, para cuya atención efectiva se necesita romper con paradigmas, tanto en consideración a la idea de que el desarrollo es un proceso histórico, es decir que conlleva necesariamente etapas, como a la visión de que en un período breve de tiempo es posible incorporar a la población chiapaneca al modelo del mundo capitalista dicotómico mexicano.
Si se asumiera que Chiapas tiene que pasar por un proceso de desarrollo histórico, como el supuestamente observado en México, faltaría medio siglo para que tuviera el promedio de desarrollo observado en el país en 1994-1995. Esto si tomamos como simple referencia el término de la "revolución armada" que vivió el país a principio del siglo XX. De ser el caso, sin embargo, para entonces seguiría teniendo un retraso relativo, con respecto al resto del país, pero menos agudo con relación a estados como Veracruz, Guerrero, Oaxaca, por señalar los actualmente más atrasados, según Coneval.
Con relativo contraste, de continuarse con el paradigma público de hacer de Chiapas y los chiapanecos una sociedad como la que nos imaginamos es la mexicana, se seguirían desperdiciando ingentes recursos públicos, agudizándose más la marginación social, perpetuándose el racismo contra los indígenas y haciendo a la población, en general, más dependiente de un sistema económico dicotómico, en el que la pobreza es necesaria para que la estructura económica y social dominante prevalezca.
En Chiapas es más claro que en buena parte del país que hay una relación funcional entre la pobreza y el sistema económico y social excluyente. Pero al mismo tiempo, también es claro que los protagonistas de ello, a nombre de los pobres y de los indígenas, emprenden políticas públicas que terminan siendo en beneficio del trabajo gubernamental y burocrático, de los beneficiarios de contratos y servicios privados y de los mismos poderes fácticos nacionales. Muestra simplemente de ello es, por una parte, la deuda pública generada entre 2006-2012 y, por la otra, las concesiones públicas otorgadas. Esta realidad no es nueva, habiéndose agudizado, por omisión o comisión, a partir del levantamiento armado de 1994.
Concebir el desarrollo de una manera apropiada para Chiapas y el país no es tarea fácil, es un reto en el que se debate el país desde hace más de 30 años. La visión urbano-industrial del crecimiento y el desarrollo está funcionalmente agotada, hasta en la mayoría de los países altamente desarrollados. Por ello, insistir en un proyecto agotado rendirá cada vez peores resultados. El desarrollo y el crecimiento son procesos que deben ser emprendidos a partir de la realidad, social, económica e institucional, y considerando los valores, conductas e intereses de los principales actores involucrados. De tal entendimiento se puede derivar un modelo que capture funcionalmente la realidad, pero imponer otros modelos a esa realidad es un acto heroico, que puede resultar absurdo y peligroso.
A manera de recuento de la situación chiapaneca, es conveniente saber que en Chiapas en la mayoría de las zonas indígenas no se cuenta con animales de tiro. Aún sonando absurdo, es posible decir que las mujeres, incluidas las niñas, hacen la veces de animales de carga, ya sea para acarrear el agua, la madera o el bastimento. Prácticamente en los altos de Chiapas no ha llegado la rueda. Cuentan las familias, además, con escasos animales vacunos, por lo que la producción de leche es escasa y carecen de gallinas criollas, haciendo que la producción de huevo y aves sea casi nula.
En el primer caso, culturizar (en los términos agronómicos) a los indígenas en el manejo de animales de tiro significaría una revolución tecnológica, equivalente a más de quinientos años de evolución capitalista, por lo menos para la economía mesoamericana. En el segundo caso, implicaría cambiar relativamente las líneas genéticas o de producción de aves estériles para que puedan producir huevo fértil y, así, más gallinas ponedoras. Obviamente, fortalecer la producción agropecuaria de traspatio y de huerto propio ayudaría grandemente a mejorar la alimentación y salud de los indígenas y de la población rural.
En 1995, situación que posiblemente no haya cambiado estructuralmente, el 40-50% de las obras y servicios de SEDESOL se encontraban tiradas o en desuso. Llamaba la atención, entonces, que las bombas eléctricas para agua estuvieran descompuestas. Obviamente, tal equipo era para los indígenas y campesinos en su operación como haberles dado a manejar un cohete a la luna. Lo mismo que con la tecnología y servicios inapropiados sucedía con los pueblos llenos de cemento, que a causa de la situación climática era rápidamente fracturado. Las clínicas de salud, mal ubicadas, se encontraban geográficamente fuera del alcance de los principales núcleos indígenas y carecían de medios y equipamiento para la atención sanitaria. La población indígena moría y muere de enfermedades gastrointestinales en verano y respiratorias en invierno, siendo el alcoholismo la mayor dependencia y enfermedad social.
La lucha por la tierra ha permanecido vigente, habiéndose agudizado con las dotaciones minifundistas de la última década del siglo pasado. La mayoría de la población serrana quiere tierras para ser cafeticultor, porque el café y la tierra son sinónimos de ingreso y riqueza. La población de "abajo" desea tierra para ser ganaderos, el ganado es "ganancia". Pero las dotaciones ejidales, como lo ha documentado el Colegio de la Frontera Sur, se hicieron una sobre otra, generando una lucha por la tierra entre los propios supuestos beneficiarios.
Además, las expropiaciones para hacer las presas, que fueron orgullo nacional en los 70-80, no fueron totalmente liquidadas, lo que generó una lucha, casi armada, para el pago de las tierras. La compra de tierras hecha a raíz del movimiento armado, con fondos federales depositados en aquel tiempo en Banrural, realizada por la Secretaría de la Reforma Agraria, terminó beneficiando a las organizaciones campesinas oficialistas, dejando a un lado a la base social del zapatismo.
En Chiapas hay una lucha religiosa a la que poco se ha atendido. Esta lucha ha roto tradiciones comunitarias, enfrentado pueblos y familias. Tiene vieja data, habiéndose larvado desde la llegada de los promotores protestantes, autorizados por el gobierno federal a fines de los 1930´s. El mosaico religioso chiapaneco es amplio, pero también es arraigadamente intolerante, por lo que la violencia que ha desatado es parte del comportamiento social de las comunidades.
Así como a principios del siglo XX llegaron familias alemanas y españolas a crear y explotar fincas cafetaleras, hoy han comenzado a llegar a Chiapas criollos y extranjeros para explotar la riqueza minera y de generación de energía eléctrica vía concesiones federales, sin consideración del interés y propiedad de los núcleos rurales. Pronto habrá demandas sobre este procedimiento y sobre la riqueza que beneficia exiguamente al estado mexicano, casi nada provee a las comunidades. Baste saber que los productos y aprovechamiento para el gobierno federal por hectárea concesionada para minería no llega en la actualidad a $150 (ciento cincuenta pesos) anuales.
Es muy posible que los campesinos e indígenas de los Altos de Chiapas, que constituyen la base social y política del zapatismo, no tengan demandas onerosas o que no pudiesen ser atendidas sin mayor dilación. En abril de 1995 básicamente las comunidades pedían la restitución de sus enseres, machetes, e instrumentos de labranza que el ejército nacional les había destruido y arrebatado, cuyo costo no rebasaba los diez millones de pesos. Pero la atención de tal demanda deliberadamente fue negada por Ernesto Zedillo y sus principales funcionarios, habiéndole costado su atención la libertad al funcionario rebelde y comprometido con la causa campesina.
Lo que es posible hoy que demanden los zapatistas, como lo comunicaron oficiosamente, es que se les escuche, que se escuche a decenas de miles de marchistas, que se les cumpla los acuerdos antes asumidos por el gobierno federal y no honrados. Parece no ser menos, como no es menos que pregunten si el silencio de su marcha fue escuchado. Así como ellos, hay millones de mexicanos sin voz y en silencio. EPN tiene la palabra y con hechos puede hacerla escuchar. Nunca es tarde para ningún país reconocer su pasado y sus errores; México necesita una nueva economía política que responda a su realidad.