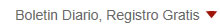Mismas políticas económicas: ¿Resultados diferentes?
De esta manera, se pudo enfrentar la crisis más severa que el mundo había sufrido desde la Gran Depresión de 1929. Así, después de 18 meses, contados desde diciembre de 2007 a junio de 2009, los Estados Unidos (USA) anunciaron que se había superado la recesión.
Tal anuncio se dio en un ambiente aún de alto desempleo norteamericano y de la inminencia de mayores problemas en los países de la Zona Euro (ZE). Hoy, ante el bajo crecimiento de la producción y del empleo, se reconoce que USA vive una depresión económica y que la ZE, en su conjunto, amenaza con caer en recesión, incluida Alemania. El futuro de USA y de Europa afectará, para bien o para mal, el futuro inmediato de México.
En ese devenir iniciado desde 2007, el gobierno mexicano se resistió a aplicar políticas anticíclicas, a pesar de las recomendaciones internacionales y de los "maestros" norteamericanos de la tecnocracia nacional que se ha reproducido en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México (Banxico) desde hace ya más de seis lustros.
Con razones o sin razones válidas por no haber aplicado las políticas expansionistas, el hecho fue que México contrajo en 2009 su economía en 5.9%, reduciéndose el sector manufacturero en 9.9%. La magnitud de la caída de la producción mexicana en 2009 fue una de las más altas del mundo y la más alta de nuestro continente siendo; siendo una caída no vista desde 1995 cuando se experimentó la crisis económica y bancaria nacional
La decisión de no ampliar el gasto público e incentivar la producción y el empleo en 2008 y 2009 se registra dentro del catálogo de políticas seguidas desde mediados de los 1980's, y cuyos resultados prometidos siguen siendo esperados por buena parte de los mexicanos, particularmente empresarios y obreros. Con la llegada de Enrique Peña Nieto (EPN) a la Presidencia de la República todos esperaríamos que la situación de producción, empleo y pobreza mejore; situación que en el segundo debate de campaña el candidato priista airó como malos resultados asignables a los gobiernos panistas.
Más allá de la pretensión oficial por marcar distancia y diferencia entre las políticas panistas y priistas seguidas, es un hecho que el catálogo de las políticas aplicadas se ha sustentado en varios objetivos hechos públicos.
En algunos casos tales objetivos han resultado contradictorios y más grave aún es el hecho de que las políticas más importantes seguidas perversamente sólo han podido dar resultados totalmente diferentes a los enunciados. Par tal fin, vale la pena axiológicamente identificar, más allá de toda bandera o filia, los principales fines y objetivos públicos que se propusieron los últimos tres gobiernos.
Es posible identificar que los afanes de los gobiernos han sido: i) la estabilidad económica y el empleo ii) estabilidad de precios y iii) finanzas públicas sanas. Es posible a ello agregar también el combate a la pobreza y el desarrollo social. Pero, en todo caso, más allá de las políticas continuadas en la materia, que algunos identifican como asistenciales, es indudable que la mejor política social es la política económica que incremente la producción y el empleo. Bajo esta consideración, analicemos los fines y objetivos identificados.
Los resultados de estabilidad económica y empleo nacional se pueden apreciar si consideramos que entre 1994 a 2012 el país ha enfrentado tres caídas en el PIB; 1995, 2001 y 2009. Las contracciones más severas de la producción fueron las de 1995 y la 2009. Sin embargo, los efectos de la caída de la producción de 2001 se dejaron sentir aún hasta 2003, particularmente en el sector industrial.
Es, así, lugar común señalar que la economía nacional es una de las que menos han crecido en América Latina, quedando muy por debajo de Perú, Panamá, Argentina, sólo por señalar países que tradicionalmente no se toman como referencia.
En cuanto al empleo, se estima que el país genera un déficit ocupacional formal de alrededor de 500 mil empleos, habiéndose agudizado tal situación en los últimos años. Así, en tanto en 2005 la tasa oficial de desocupación fue de 3.6%, a junio de 2012 alcanzó 4.9%, lo que significa un crecimiento de un poco más del 35%, después de haber seguido una trayectoria claramente creciente.
Además, la calidad de la ocupación ha sido crecientemente precaria. De esta manera, en tanto en 2000 el 9.6% del total de los trabajadores del Seguro Social (IMSS) tenían calidad de eventuales, para julio de 2012 tal condición alcanzó 13.9%, alcanzándose un incremento relativo de 45%. Por lo que en los últimos sexenios se ha generado poco empleo y de baja calidad.
En materia de estabilidad de precios, se ha demostrado desde El Semanario que el costo de la canasta básica ha rebasado el índice general de precios. Sólo en 2011 el índice varió anualmente al alza 3.4% y la canasta 5.8%.
Así, se estima que los salarios mínimos han perdido secularmente su capacidad de compra; ya en 2010 los salarios mínimos se habían rezagado en 20 puntos porcentuales, en relación a la canasta básica. A mayor abundamiento, en México no creció el salario mínimo real entre 2001 y 2010. En contraste en Argentina aumentó más de 200%, Bolivia más de 100%, Brasil casi 100%, en Nicaragua más de 50%, sólo por dar algunos ejemplos con respecto a nuestro país.
En último lugar, el logro de las finanzas públicas sanas ha sido uno de los objetivos menos alcanzados por los gobiernos federales desde 1994. Sorprendentemente, la devaluación de 1994 no generó un incremento de la deuda pública, dado que el problema de liquidez del gobierno se resolvió pagando los tesobonos, que constituían ya deuda pública reconocida.
Es hasta el rescate bancario y de carreteras cuando se abultó la deuda pública, entrando en un claro proceso de aceleramiento con la creación de los Pidiregas (Proyectos de Inversión diferida en el Registro del Gasto.
Los Pidiregas fueron una argucia presupuestal para no registrar en el corto plazo la deuda pública que se iba contratando para Pemex y CFE, rompiendo con ello principios elementales de contabilidad. Esto último explica parcialmente por qué de 2006 a 2012 la verdadera deuda pública federal pasó de $ 1.9 billones a casi $ 5.5 billones de pesos, un incremento de más de 150%. Por lo que la deuda en relación al PIB pasó oficialmente de 19.9% a casi 37%.
De esta manera, en promedio, el gobierno se ha estado endeudando en alrededor de medio billón más cada año. Obviamente, frente a la deuda pública que enfrentan otros países como España, Grecia, Irlanda, los funcionarios nacionales desestiman el riesgo macroeconómico que representa la deuda mexicana.
Sin embargo, tres hechos subyacen con respecto a la dinámica de la deuda pública. El primero es que el presupuesto público, que ha llegado a $ 3.7 billones, y que la nueva deuda contratada se destina en mucho para pagar comisiones, intereses y amortizar de deuda vieja. En segundo lugar, la recaudación fiscal no ha aumentado en relación al gasto, por lo que el presupuesto federal ha descansado en los ingresos extraordinarios del petróleo.
Por último, el presupuesto ha privilegiado el gasto corriente sobre la inversión, postergando la capacidad de crecimiento. Bien se ha dicho que cada vez se ha gasta más, con más deuda y más desperdicio de recursos.
De acuerdo a este recuento, el país ha crecido poco y cada vez de manera menos eficiente, y el aparato productivo se encuentra monopolizado. La estabilidad económica ha sido recurrentemente frágil. En tal recurrencia, el gasto y la deuda pública han jugado un papel detonante de la sangría de las finanzas públicas desde 1998. Como conclusión de todo ello, la pobreza y la miseria han atrapado a más de cincuenta millones de mexicanos, manteniendo en la ignorancia a 32 millones de personas de 14 años, que no han concluido su educación básica.
Indubitablemente, dentro de la estabilidad de precios se considera también el tipo de cambio del peso, en el que, sin duda, México es uno de los campeones continentales. Pero tal afán pareciera explicar buena parte de los resultados últimos en materia económica alcanzados y los riesgos de inestabilidad de la economía mexicana.
La mecánica desatada ha sido de elevadas tasas de interés que alienta más crédito al consumo que a la inversión; altos costos de financiamiento para la economía nacional; elevadas reservas que significan costos extraordinarios por el diferencial de tasas nacionales y extranjeras; entrada creciente de capital internacional de corto plazo. Todo ello obliga a que la "devaluación interna" sea el medio para que México mantenga cierta competitividad externa. Devaluación interna que significa seguir abatiendo los salarios reales, su capacidad de compra y crear más pobreza. Hoy el costo laboral mexicano es mejor que el de China (Calderón dixit).
Los resultados de las políticas económicas seguidas están a la vista de todos y son la explicación última del sufrimiento de millones de mexicanos. Profundizarlas en su aplicación, ampliarlas en su extensión y seguir pensando que algún día darán los resultados ofrecidos puede ser una ingenuidad, una ignorancia o una perversidad. Ya vendrán los resultados electorales de USA lo que habrán de catalizar el devenir de México.
El tiempo, como desde hace casi seis lustros, dirá cuál es la explicación racional de porque continuar con las mismas políticas y esperar resultados diferentes. Al final, el riesgo no es estar equivocado, el riesgo verdadero es la inestabilidad e irrupción social.