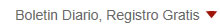Hipotecas suicidas
Escribía Rainer María Rilke el gran poeta checo que la vivienda es el último reducto antes de salir al infinito". Porque la casa tiene la conciencia de lo "mío "y es sin lugar a dudas, el mayor símbolo de propiedad y de privacidad, una raya que cierra y protege del "fuera", ese espacio que custodia los sueños y fantasmas de quienes la habitan.
La hypotheke, la palabra griega que más tarde registraría el mundo romano para aplicar las primeras formas jurídicas de poner en garantía las casas o tierras a través de un contrato con el prestamista, y que provocó ya en su momento una gran lucha entre los siglos V y VI a.d C por parte de la población para abolir este tipo de préstamos, ya que se trataba de contratos durísimos que el derecho de la época denominó NEXUM, y en los que el deudor además de poner sus propiedades también podía perder su libertad sino podía pagar, convirtiéndose en esclavo.
De ahí la importancia de la intervención desde las administraciones públicas en la planificación de las políticas de vivienda, cuya ausencia en el caso español constituye el eje principal de toda la problemática generada alrededor del llamado "boom inmobiliario ". La vivienda tenía que haber sido entendida desde una perspectiva social, porque la propia constitución española la recoge en su artículo 47:
"todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación "
Pero no fué así, y se dejó gobernar al mercado, con plusvalías especulativas que llevaron a un endeudamiento cuasi vitalicio a millones de familias, dando paso al mayor desastre inmobiliario del que se tenga conciencia, con resultados trágicos como los recientes suicidios, o la grave crisis financiera por la que atraviesa el país español y que hace tambalear la zona euro dada la inmesa deuda generada por el sector inmobiliario, alrededor de un billón doscientos mil millones de euros. Y porque con las reglas en la mano, como señala a propósito del sistema hipotecario, el mayor experto en la crisis inmobiliaria española, el arquitecto y economista Ricardo Vergés: desde los pactos de financiación hasta la gestión de la deuda, pasando por la producción y comercialización del producto, todo ha sido un despropósito.
Pero en que momento surge y se explicita la vivienda como un derecho básico. Seguramente esa toma de conciencia parte en algunos países europeos, desde finales del siglo XIX y aparecen leyes y normas. Algunas muy significativas como la norma holandesa Woningwet iniciándose la práctica de compra ó expropiación del suelo por parte de las administraciones públicas. Otras propuestas vanguardistas fueron las que tuvieron lugar en la Austria de principios del siglo XX concretamente en Viena donde el plan quiquenal de 1.933 puso 66.000 viviendas en el mercado.
El siglo XX comienza pues con grandes debates como el que tuvo lugar en el congreso de Londres de 1.920 donde el acceso a la vivienda se convierte en una cuestión prioritaria de las políticas sociales.
El reflejo de esta nueva línea de política social destinada a favorecer el acceso a una vivienda como un derecho básico se va recogiendo en las Constituciones de distintos países de igual manera que lo hace la española, pero con distintos matices. Citar por ejemplo el texto de la Consitución Finlandesa:
"es el deber de las autoridades públicas el promover el derecho de todos a la vivienda, y ayudar a la tentativa de los particulares para encontrar vivienda por si mismos"
La holandesa por ejemplo establece:
"que la promoción de suficiente espacio para vivir es competencia del gobierno"
Pero seguramente es el caso de Dinamarca el más llamativo ya que ese derecho se recoge como un modelo de bienestar y es el sector público quien tiene asumida la función, la responsabilidad de encontrar vivienda para sus ciudadanos.
Y a nivel internacional este derecho se recoge como derecho fundamental en 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La vivienda entendida como derecho básico, como el espacio privativo, y por lo tanto como elemento necesario para desarrollar la vida La vivienda como derecho básico.
En el caso español el absurdo está llegando a límites insospechados porque son las propias entidades bancarias rescatadas con dinero público, las que agreden a la población, desalojándola a la fuerza de sus casas, a más de 200.000 familias desde que comenzó la crisis en el 2008. La pregunta es muy sencilla: quien rescata a los ciudadanos?
Por eso frente a la tragedía de esas miles de personas desahuciadas, y la usura de un sistema bancario que en su día propició el endeudamiento de una gran parte de la población española con el visto bueno de unos políticos irresponsables, ahí quedan las palabras de Pablo Neruda
"Ya no pensemos más: esta es la casa
Ya todo lo que falta será azul
Lo que ya necesita es florecer
Y eso es trabajo de la primavera"
Doctora Arquitecta
Si tuviese que abreviar lo andado en la vida lo haría de forma concisa,
simplemente diría que soy por vocación ARQUITECTA,
por compromiso POLITICA
y CIUDADANA siempre por convicción.