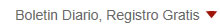Soy pintor figurativo porque quiero y porque puedo
Se regresó a la casa de los padres, les aventó a los pies la mochila y la fugaz matrícula, se quitó las ataduras sociales y agarró un pincel y una paleta. Lo asistía una herramienta relevante e imprescindible para tan difícil vocación: el talento.
Con Llordén aprendió las primeras cosas. Con Schmill alcanzó a entender muchas más. LLordén, el gachupín, se murió.
Había aprendido antes con profesores muertos. Había visto todo de El Greco. Todo de Velázquez. Todo de Vermeer. Todo de Rembrandt. En persona y en libros, había visto también los dibujos. Sin dibujo no hay artista, dice. Había entendido los trazos. Y era joven. Así que podía aprender más. Aprender y aprehender.
No se alejó nunca de los cánones clásicos. Renegar de ellos, en los albores del siglo XXI, curiosamente se había convertido en el lugar común de los pseudo-innovadores.
Pintó bodegones, como había hecho Arrieta. También figuras alargadas y de colores sutiles, como había hecho ese hidrocálido de Herrán que se había muerto antes de tiempo. Pintó desnudos de espaldas, como Degas. Todo eso ya está visto, decían los críticos. Y sí.
Y sin escuchar a nadie, pintó figuraciones al óleo cada vez con mayor afán. Luego hizo retratos: cabezas a la manera de Rembrandt, a lo del Teotokópoulos. Y la apología la hizo con loas, un día, un incipiente aprendiz de arte. Y los consagrados críticos criticaron crípticamente y con malaleche de crítica criticona. Y dijeron que era una desfachatez y una afrenta comparar a un pintor joven con los grandes maestros de ilustre memoria. Y sí.

Y siguió. Y a pesar de que se apellidaba del Valle no quiso pintar paisajes como los de Landesio y Velasco y los demás genios del paisajismo mexicano del siglo XIX. No porque estuviera mal hacerlo, sino porque prefería centrarse en lo inmediato, en lo palpable, en lo conocible que, a pesar de su cercanía y su materialidad, resultaba mucho más enigmático y difícil de desentrañar. Y trabajó arduamente en sus retratos, que algunos llamaron del reflejo del espíritu. Existenciales. Que plasmaban más que la figura clara y honesta del modelo humano, el estado de ánimo y el tormento psicológico detrás. Y le dijeron que Kokoschka ya lo había hecho, y que también en ello había andado hace menos tiempo el nieto de un psiquiatra obsesionado con el sexo. Y sí.
Luego presentó sus cuadros a la consideración de los museos. Y se voltearon de lomo. Y le dijeron que había que hacer objets d'art, que había que hacer performances, arte efímero, en todo caso pintura abstracta. Que esto ya estaba visto. Que la pintura figurativa había muerto. Y él se rió. Y se volteó de lomo.
Y luego lo buscaron. Y la crítica cambió de opinión. Y los readymades murieron con Duchamp. Y las anthropométries la palmaron con Yves Klein. Y sí. La innovación que rompe paradigmas y establece nuevos parámetros es una cosa muy digna, pero el talento y la capacidad artística son otras dos muy distintas, innegables, duraderas, inmortales.
¿Por qué pintas? ¿Por qué la fijación con las luces y las sombras, como si fueras un pintor renacentista queriendo alcanzar el claroscuro perfecto? ¿Por qué crees que quien no dibuja no es artista? ¿Por qué al óleo? ¿Por qué retratas? ¿Por qué reproduces elementos que existen en el mundo?
Y entonces los paradigmas cambiaron. Y el mainstream ya no era el mainstream de antes, sino que súbitamente había llegado el fin del arte del que hablara Danto.
Como un amanecer, tanta "innovación" se había convertido en un lugar común. Pero la pintura figurativa le había sobrevivido a la historia. Como le sobrevivió al daguerrotipo. Como le sobrevivió a la fotografía. Como le sobrevivió a la expresión abstracta. Como le sobrevivió a las cajas tiradas en rincones, a los cables colgantes con papelitos que dan vueltas. A las sillas que no sirven para sentarse y a las televisiones volteadas monitor arriba y puestas en círculo con las que se tropezaba uno en un museo del País Vasco. La pintura figurativa siguió siendo admirada, y resultó que siempre sí estaba legitimada. Y que no había muerto. Y que seguiría viviendo.
- - ¿Por qué pintas, pues?
- -Porque quiero. Y porque puedo.
Ha vivido en México, en Francia y en Italia,y actualmente debe estar por algún lugar inconveniente de la Colonia Roma.
Entusiasta del arte y lector más que escritor, busca sin cesar la forma de encontrarse con lo artístico y con quien escriba de ello.
Ha organizado y curado exposiciones de obra pictórica en la itinerancia, discutibles happenings dedicados a promover la obra de aquellos pintores jóvenes que le llaman la atención. Confiesa que su nociva curiosidad lo orillará una tarde de lluvia a querer averiguar qué se siente aventarse de espaldas por una ventana abierta.